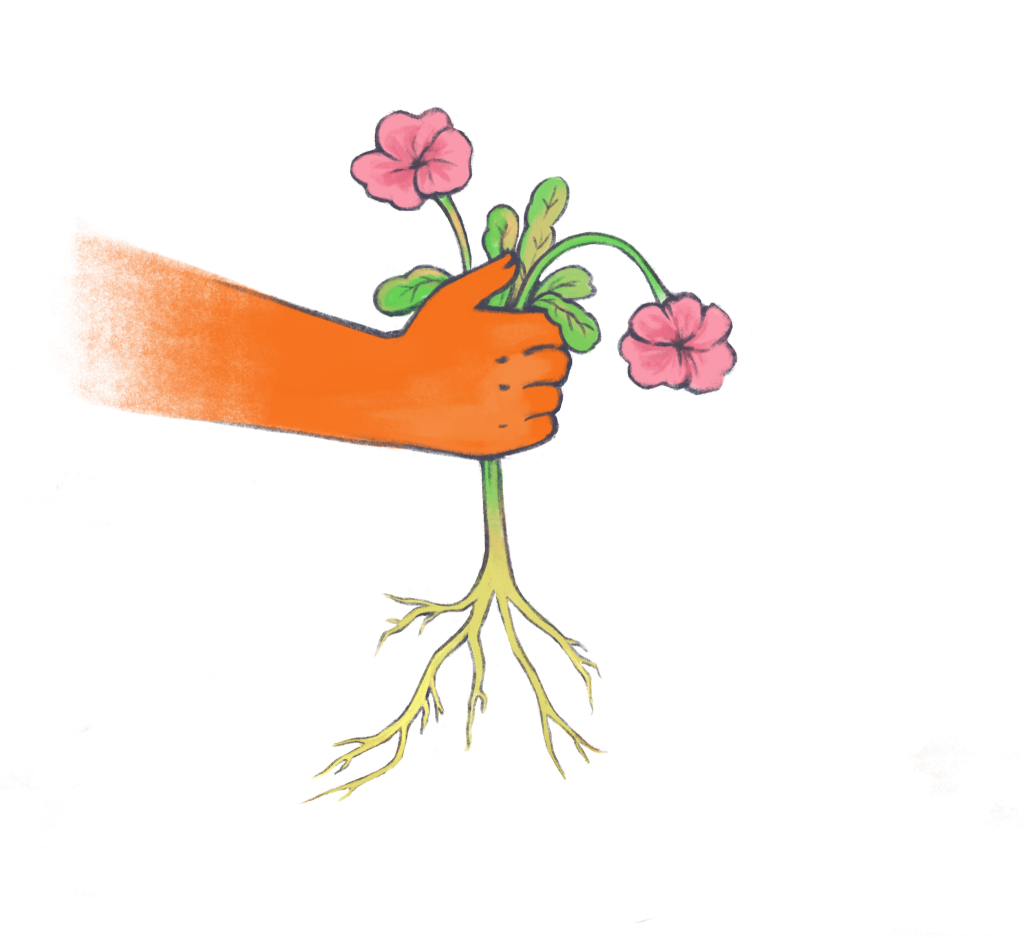Por Celia Cetina Dzib
Ilustraciones de Eloísa Casanova
Los chicos son crueles, más cuando están en plena adolescencia. De eso puedo dar testimonio. Recuerdo vívidamente los días de mi mocedad. Confieso que en esa etapa tuve un momento de vacilación. Era el blanco perfecto de los agravios de Juan, un compañero mío, cuando los profesores mencionaban mi apellido materno en el pase de lista. Un marcado racismo que me hacía sentir vulnerable. Los recuerdos son como mordeduras de perros rabiosos y hacen sangrar el alma.
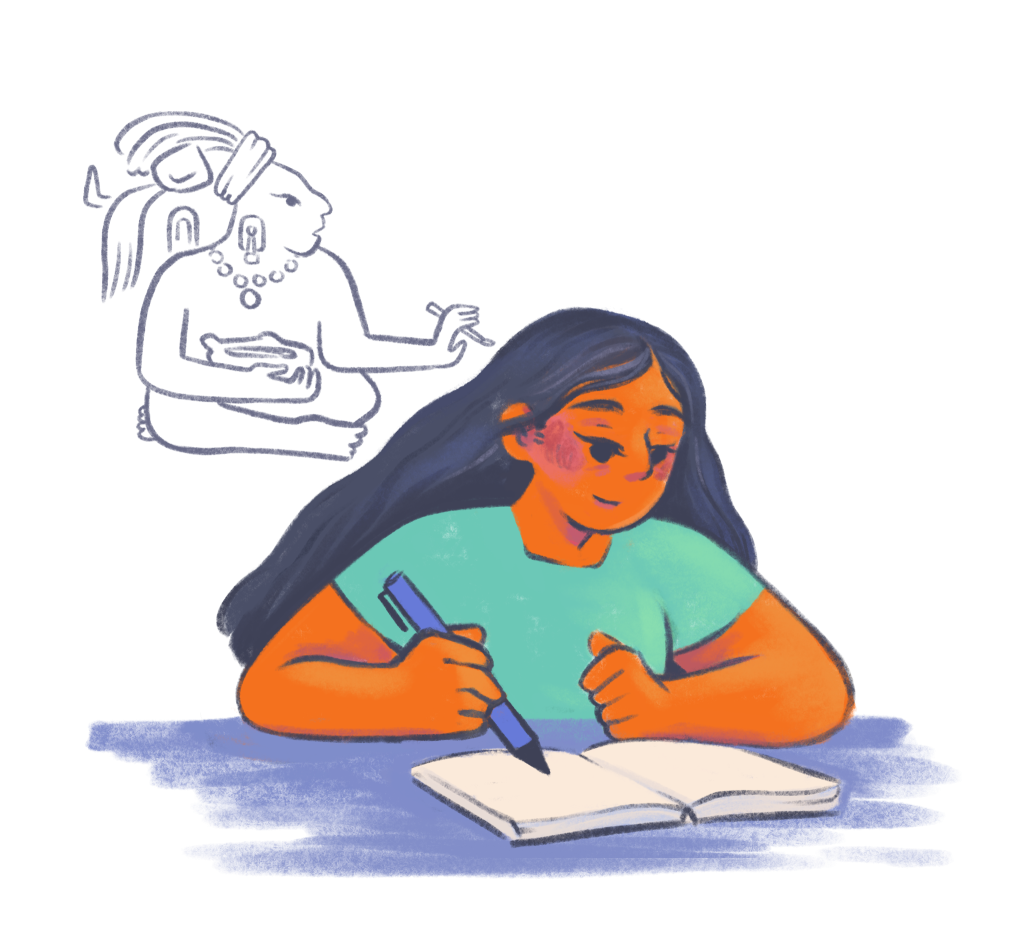
Dzib es mi apellido materno de origen maya. Traducido al español significa: “Escribir o escritor”. Este apellido está asociado con el conocimiento y la sabiduría; también indica la ascendencia, la ocupación y el origen geográfico de una persona. Los antiguos mayas valoraban mucho la capacidad de registrar eventos y conocimientos a través de la escritura, por eso hoy sé que está en mi ADN el gusto por las letras. Jamás oculté ni me avergoncé de mis orígenes; en cambio, algunos conocidos evitaron utilizar sus apellidos mayas porque socialmente era mal visto, así que cambiaron Dzul por Caballero, Ek por Estrella, Chuc por Carbonell, e incluso uno de mis maestros pasó de Pech (garrapata) al rimbombante apellido Perches. En mi familia hubo quienes sucumbieron a esa misma acción, decían apellidarse Díaz en vez de Dzib, esto con el fin de escapar al pitorreo de la gente.
Caminaba dos kilómetros, uno de ida y otro de vuelta para ir a la escuela secundaria, la única que había en esa época en Sotuta, mi pueblo natal. Margarita, a quien me unía una férrea amistad y quien lamentablemente ha traspasado el umbral de la vida, pasaba por mí, su compañía era tan grata que los ardientes rayos del sol del mediodía eran imperceptibles para nosotras.
Nicolasa era el nombre de mi madre, una mujer de origen humilde cuya vestimenta era el huipil, el traje típico de la mujer yucateca indígena. Se fugó a los 13 años con mi padre, un hombre que le doblaba la edad y que tenía un gusto excesivo por el alcohol, lo que le hizo vivir violencia en todas sus manifestaciones. En ese punto de mis reflexiones crispo los puños, me da rabia imaginarla tan pequeña e indefensa, sin poder recurrir a su familia por apoyo. Pinche sociedad machista y de mierda, me digo y, para echarle más sal a la herida, también sufrió el estigma de sus apellidos de origen maya, como si de un pecado se tratase.
Pero mamá también era un dechado de virtudes: excelente cocinera con una sazón increíble que hasta el guiso más sencillo derretía el paladar, algo que heredó de la abuela Celia, su mamá. Amén de ser amante de la limpieza y de la confección de ropa que cosía a mano porque nunca supo usar una máquina. Los postres eran sus preferidos, aunque en el declive de su vida, ya no hallaba deleite en nada. Una enfermedad la postró en una silla de ruedas.
Mamá también nació en Sotuta. En los años 30 era inconcebible que una mujer, sin importar su edad o condición, fuese readmitida en el seno familiar, lo que le hizo cargar con su “cruz”, como solían decir los abuelos de la época. Entonces importaba mucho “el qué dirán”. En cambio, hoy le digo a mis hijos sin importar su sexo: “Te casaste o vives en pareja y te sientes vulnerada(do) en tu integridad física o emocional, vuelve que las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para ti”.
Es domingo, 1:30 de la madrugada, dubitativa e insomne, parada frente al ventanal de la cocina que da a la calle, desde donde puedo apreciar el moderno parque infantil de vibrantes colores que esconde entre sus juegos miles de risas de niños y niñas que acuden diariamente a divertirse, prosigo con mis recuerdos.
Me preparo una taza de café negro, se escuchan ladridos de perros calle abajo, algunos aúllan y hacen tenebrosa la noche. Doy un sorbo largo a mi bebida: con su peculiar aroma ha invadido la estancia y se ha apoderado de mis sentidos.
Mamá solía contarme de su niñez, de cuando vivía en la hacienda de Suytún, donde su padre era peón. Había una noria que giraba jalada por un caballo para extraer agua de un cenote para consumo y para darle de beber a los animales. Eso decía mientras entrelazaba sus dedos y sus ojos rasgados reflejaban la añoranza de esos años dichosos. Por mi parte he querido visitar ese lugar y me han dicho que solamente quedan vestigios de lo que fuera una hacienda henequenera.
Mamá también hablaba con mucha emoción de la experiencia que le causó su primer contacto con el mar en la playa de San Crisanto. Allí la llevó su tía Dolores a pasar unos días con ella. Atesoró, celosamente, esos momentos en su corazón.
Estudió el segundo año de párvulos, como se le llamaba entonces al nivel de preescolar; pero leía y escribía con fluidez. La recuerdo leyendo a la luz de una vela la hoja de un periódico amarillento y arrugado que había rescatado de la calle. “Era una niña aplicada”, solía decir, “lo que hizo que en cierta ocasión me ganara una buena paliza por parte de la hermana de una compañerita a quien me negué a darle copia de mi tarea”.
Sonrío con amargura y me dejo caer en el sillón. Los recuerdos fluyen como ríos caudalosos. Me veo en Sotuta, ese pueblito ubicado en el suroriente del estado de Yucatán, donde sus habitantes conservan la costumbre de salir por las tardes a sentarse en las bancas descoloridas de granito del parque principal. Aún conservan el nombre de las familias que las donaron. En el pueblo aún existe una casita de paja con albarradas blancas que guarda, entre sus paredes, vivencias de mi variopinta adolescencia. Hay un eco de pasos de niños, sus pies descalzos resuenan en cada rincón.
A pesar de la vida tan difícil que le tocó vivir, mamá jamás perdió su sonrisa, ni dejó que la amargura la consumiera. Nos enseñó a perdonar a mi padre por su desapego hacia nosotros; ella solía repetir: “Hay un Dios y él se encargará de juzgarlo”. A la luz del entendimiento, he llegado a comprender que mi padre también fue un niño carente de amor, por lo tanto, “no puedes dar algo que nunca recibiste”.
Soy la novena de un total de diez hijos y, pese a mi aparente fragilidad, resulté ser más fuerte y resiliente de lo que todos pensaban, quizá porque me desconectaba del mundo real y me escondía en mi caparazón de tortuga, el cual hacía rebotar los proyectiles de las injurias de Juan.
Mamá murió hace 4 años. Y aunque en ocasiones tuvimos nuestros desacuerdos, siempre terminamos resolviendo nuestras diferencias con una taza de café. La amé profundamente y tuve la oportunidad de demostrarle lo orgullosa que estaba de ella, de sus orígenes, de esa sangre indígena que también corre por mis venas. En la búsqueda por encontrar mi lugar en el fascinante mundo de las letras, mi apellido materno Dzib definió la senda a seguir y heme aquí, escribiendo estás reminiscencias